ELIGIERON UNA PROFESIÓN PARA CUIDAR A OTROS, Y ELIGIERON EL UNIFORME MILITAR PARA HACERLO CON TODAS SUS CONSECUENCIAS
Para hacernos una idea sobre lo que versa la novela “Nuestros ángeles desconocidos”, nada mejor que dejar a continuación la sinopsis que aparece en la contraportada.
“A una guerra no se va todos los días. Quizás sea más frecuente participar en un conflicto armado en estos tiempos que corren. Aun así, ser desplegado en tierra hostil, en un lejano país lleno de penalidades, coches bomba, ex–muyaidines y talibanes, dejando atrás las seguridades propias y el cálido confort, y hacerlo contento, es de locos.
Afganistán, año 2006. Una base militar en medio de la nada al oeste del país unirá para siempre las vidas de tres enfermeros militares en torno a un hospital de campaña. Tres Oficiales de sanidad, una gallega y dos andaluces, convivirán junto con otros tantos sanitarios en un reseco recinto, expuestos a 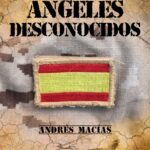 todo tipo de riesgos, a más de seis mil kilómetros de sus hogares. El incierto futuro y sus prejuicios, sus miedos y dudas, sus debilidades y fortalezas, sus grandezas y miserias, y, por supuesto, las risas y los llantos estallarán a flor de piel, según avance la misión, y les harán tambalear sus cimientos emocionales arraigados desde su juventud dormida.
todo tipo de riesgos, a más de seis mil kilómetros de sus hogares. El incierto futuro y sus prejuicios, sus miedos y dudas, sus debilidades y fortalezas, sus grandezas y miserias, y, por supuesto, las risas y los llantos estallarán a flor de piel, según avance la misión, y les harán tambalear sus cimientos emocionales arraigados desde su juventud dormida.
Nunca pensaron que acabarían curando soldados, entre burkas, turbantes y fusiles Kalashnikov, cuando con sus almas cándidas de estudiantes de enfermería se aplicaban, con los nervios propios de la bisoñez del que espera su primer contrato, a los planes de cuidados de sus pacientes encamados en un gran hospital universitario. Eligieron una profesión para cuidar a otros, y eligieron el uniforme para hacerlo con todas sus consecuencias.
En la levedad de lo que eran, se mostró la grandeza de lo que pudieron dar. Un tiempo de sus vidas robado a sus familias para dárselo a unos auténticos desconocidos. Un tiempo dedicado a sus héroes, —sus hermanos de sangre con uniforme árido del desierto—, un tiempo precioso durante el que unos locos samaritanos trabajaron por la paz. Un tiempo para no olvidar.
Andrés Macías, autor novel y veterano de Afganistán, publicó su primera, y única, novela en 2020, en pleno confinamiento, bajo el título de ‘Nuestros ángeles desconocidos’. En ella propone un tema novedoso, ya que poco se ha escrito sobre enfermeros militares en plena guerra afgana, y mucho menos desde dentro, sin que nadie se lo haya contado. La misión ISAF, misión en la que ha tenido que participar hasta en tres ocasiones, prestando asistencia sanitaria en un hospital de campaña, ha sido –asegura el autor– el sustrato para el objetivo principal que persigue con este libro, y que no ha sido otro que el de acercar a la sociedad el desconocido mundo de la sanidad militar.
¿Cuál es el hilo conductor de la novela?
La novela narra las peripecias de unos enfermeros militares en un hospital de campaña al oeste de Afganistán. A través de las páginas sumerjo al lector en ese mundo desconocido de la sanidad militar, donde las situaciones más adversas se superarán con valentía, profesionalidad, humildad y buen humor, que son los ingredientes fundamentales para afrontar la vida y pasearse como un señor por ella, según mi manera de ver las cosas..
¿Por qué decidió escribir esta novela?
Empecé a escribirla en 2017, aunque me lo planteé años antes; tardé tres años en sacar el producto a la luz: año y medio en escribirla y otro tanto en corregirla con una ayuda muy especial, la de un antiguo y muy querido profesor de instituto y catedrático de latín. Mi intención ha sido poner el objetivo de la cámara en este desconocido mundo de la sanidad militar para que la población en general sepa el ambiente en el que nos desenvolvemos y cómo atendemos a nuestros pacientes, que no olviden que son sus soldados. Escribirla ha sido una terapia para mí, y espero que no acabe aquí esta aventura literaria y poder seguir escribiendo cosas relacionadas con el tema sanitario, con algún protagonista de fondo que se dedique, o se haya dedicado, a la Enfermería, en estos tiempos o en la antigüedad; no sé, puede que alguna novela histórica, pero eso ya son palabras mayores, por la documentación que requiere.
¿Dice en el prólogo que España fue uno de los primeros países en desplegar un hospital quirúrgico transportable?
Correcto, el médico militar Mariano Gómez Ulla fue el primero que desarrolló los hospitales quirúrgicos de montaña transportables a lomos de mulos; eso fue durante la Guerra de Marruecos, en los años 20 del siglo pasado. Estos hospitales permitieron la asistencia inmediata casi en primera línea de fuego, con la cual se redujo drásticamente la mortalidad de los heridos. Esta idea se perfeccionó, –con los adelantos de la cirugía (anestesia general, asepsia y sangre total) como la conocemos hoy y con medios rápidos y aéreos de evacuación–, en la Guerra de Corea, con los M.A.S.H norteamericanos, que se hicieron populares a través de una famosa serie de televisión. A lo largo de la novela he intentado recuperar la figura de varios personajes ilustres del ámbito civil y militar español para rescatarlos del olvido.
¿En qué años se centra la novela?
La primera vez que fui a Afganistán fue en 2006 y el grueso de la novela está ambientada en ese momento. Regresé en 2009 y lo que me encontré no tenía nada que ver porque los talibán estaban más cerca de nuestra base y tuvimos que atender a muchos heridos de combate; mientras que en mi primera experiencia prestamos más asistencia a la población civil. En 2014 volví y me encontré un escenario más calmado.
La memoria retiene los acontecimientos que marcan más, pero con el paso de los años se tiende a seleccionar los recuerdos o incluso a transformar lo vivido. Toda novela precisa de un trabajo de documentación y ésta no va a ser menos ¿Cuáles han sido las fuentes?
La principal fuente he sido yo mismo; mi memoria; mis recuerdos; las fotos que tomé a lo largo de las misiones; pero también he recurrido a la hemeroteca de algunos periódicos y a la propia web del Ministerio de Defensa, sobre todo, para consultar fechas y localizaciones geográficas.
Los enfermeros que formaron parte de la misión que usted narra en el libro la señalan como una de las más importantes de sus vidas, ¿por qué todos tienen esa sensación?
 Por la asistencia sanitaria que prestamos en aquella misión. España desplegó allí un Role-2. En terminología OTAN –lo explico en la novela–, viene a significar “hospital de sangre”, como se decía antiguamente, donde se hace ahora una cirugía de control de daños, como en aquellos M.A.S.H americanos. Este Role-2 lo conformaban en su comienzo más de 40 sanitarios de distintas escalas y especialidades. Los sanitarios del Cuerpo Militar de Sanidad, los que no estamos destinados en los dos hospitales militares que quedan, solemos trabajar en nuestro día a día con personas sanas y menos añosas que la población en general, y estas misiones nos permitían compartir nuestros conocimientos y enfrentarnos a situaciones que no habíamos visto nunca, lo cual enriquece muchísimo. Si a esto le unes que estás ayudando a personas que de otra manera no tendrían acceso a la asistencia sanitaria, cuando te ves tan lejos de casa, lejos de tus seguridades, etc… al final te vuelves de allí satisfecho y con la sensación de que has sido muy útil. Creo que todo el que va a este tipo de misiones regresa con otra visión de la vida, relativizas los problemas y le das más valor a las cosas verdaderas, empezando por la familia y los amigos; todo lo demás es superfluo.
Por la asistencia sanitaria que prestamos en aquella misión. España desplegó allí un Role-2. En terminología OTAN –lo explico en la novela–, viene a significar “hospital de sangre”, como se decía antiguamente, donde se hace ahora una cirugía de control de daños, como en aquellos M.A.S.H americanos. Este Role-2 lo conformaban en su comienzo más de 40 sanitarios de distintas escalas y especialidades. Los sanitarios del Cuerpo Militar de Sanidad, los que no estamos destinados en los dos hospitales militares que quedan, solemos trabajar en nuestro día a día con personas sanas y menos añosas que la población en general, y estas misiones nos permitían compartir nuestros conocimientos y enfrentarnos a situaciones que no habíamos visto nunca, lo cual enriquece muchísimo. Si a esto le unes que estás ayudando a personas que de otra manera no tendrían acceso a la asistencia sanitaria, cuando te ves tan lejos de casa, lejos de tus seguridades, etc… al final te vuelves de allí satisfecho y con la sensación de que has sido muy útil. Creo que todo el que va a este tipo de misiones regresa con otra visión de la vida, relativizas los problemas y le das más valor a las cosas verdaderas, empezando por la familia y los amigos; todo lo demás es superfluo.
¿Cuál es el acontecimiento de los vividos por usted en Afganistán, en ese hospital de campaña, de los que narra en su novela que más le impactó? Descríbanoslo, por favor.
Si se refiere a la atención sanitaria de los heridos en el combate, ya que también atendíamos a población civil con dolencias muy desagradables y poco conocidas en nuestro primer mundo, me tengo que referir a un hecho acaecido una tarde del mes de noviembre de 2009. Tanto me impactó aquello que cuando años después me dispuse a escribir la novela estuve barajando la posibilidad de iniciarla con el capítulo en la que narro lo que en términos de doctrina sanitaria se conoce como un MASCAL. Este acrónimo en inglés se puede traducir por “atención sanitaria en circunstancias de bajas masivas”, donde la oferta asistencial es superior a la demanda, y en unos escenarios ya de por sí austeros por naturaleza como es una zona de operaciones en tierra hostil.
Aquella jornada fue extenuante y, al mismo tiempo, resultó exitosa, si se me permite este último adjetivo. El hecho concreto fue que, avanzada la tarde, sabíamos que en cuestión de dos horas al Role vendrían once heridos –cinco eran norteamericanos y seis afganos, del ANA, el nuevo ejército afgano en proceso de formación–, a cada cual peor, y no había tantos facultativos ni medios quirúrgicos para atenderlos a todos al mismo tiempo. Lo de los plazos de tiempos tiene su porqué. En esta misión de la OTAN se desplegaron varios hospitales de campaña de distintas nacionalidades por todo el país, el nuestro estaba en Herat, al oeste de Afganistán, y dependiendo de dónde se ubicaba el Role receptor de bajas y los medios aéreos para evacuar a los heridos en helicópteros medicalizados, lo que llamamos MEDEVAC, o evacuación médica, pues iban a un Role u otro, según conviniera; se entendía que una hora para llegar a la zona del combate y atender al herido “in situ” o en vuelo, y otra para traer a los heridos continuando con sus tratamientos en el helicóptero era lo más que se podían exceder por tiempos teniendo en cuenta la autonomía de vuelo de los aparatos; todo ello en un intento de respetar en lo posible los tiempos de supervivencia o la Golden Hour.
En ese ínterin se buscó médicos debajo de las piedras –enfermeros éramos más–, se preparó la zona de triage con más camillas, cada una con un oficial médico, un oficial enfermero y un sanitario de tropa dispuestos a intubar, a coger una vía venosa, monitorizar y cortar la ropa cada herido para exponer las heridas; se dispuso el material sanitario que se preveía usar en casos de hemorragias exsanguinantes y hemoneumotórax, que sería lo más frecuente en estas lesiones por heridas de bala. Pudimos completar seis equipos de los que acabo de decir para tratar de seguir estabilizando las bajas, si no venían ya estabilizadas desde los helicópteros, en la entrada al hospital. El oficial médico intensivista, que fue el encargado de priorizar los tratamientos y de hablar con los cirujanos para esas prioridades, ejercía de líder.
En un momento entraron los once heridos, todos en camilla, malheridos y con sus torniquetes que seguramente les salvaron la vida en los trayectos. Parecía un caos, pero un caos ordenado, valga el oxímoron: soldados por los suelos a falta de camas y camillas eran tratados con la esperanza de poder ser operados en el Role, allí se hacía cirugía de control de daños, lo suficiente para mantenerlos vivos y esperar una recuperación por si había que volver a operar; algo rápido pero efectivo y que no consumiera muchos recursos, eso es la doctrina en MASCAL.
Aquel memorable día, como todos los días, nuestra jornada normal de trabajo comenzaba a las 8; por cuestiones de organización para los oficiales enfermeros, yo me tenía que encargar ese día de la UCI, es decir, un turno de 24 horas. La riada de heridos llegó sobre las 19 horas, a las 4 de la mañana se llevaron a otro hospital a los que estaban ya estabilizados, casi todos; aguanté con el intensivista hasta el amanecer esperando a mi relevo, casi me iba arrastrando a una ducha para luego descansar. Nadie murió esa noche. El que peor estaba, etiquetado con el color negro por no tener expectativas de supervivencia en estos casos, fue operado al alba, sobrevivió.
Confieso que este capítulo fue el más difícil de elaborar, quería huir de tecnicismos para que el público general lo entendiera sin más problemas, espero haberlo conseguido.
Y con esta extensa respuesta creo que he hecho “spoiler” del capítulo, pero hay muchos más; de hecho, se me fue de las manos la novela y llegó casi a las quinientas páginas, aunque las últimas sesenta son un repaso a la historia de la sanidad en combate a modo de notas de autor.
Para entender mejor, si no ha quedado suficientemente claro en los párrafos y preguntas anteriores, las motivaciones del autor para escribir su novela les dejo con el prólogo que escribe el autor en su obra:
Hoy decido «salir del armario… ¡literario!» Por razones que no vienen al caso no lo hice antes, aunque la intención la llevaba cocinando en mi cabeza tiempo atrás; ahora juzgo llegado el momento, pues ni antes pude, ni tenía mucho más que contar.
Independientemente de la calidad de este libro que tienes en tus manos, estimado lector, mi principal intención ha sido darnos a conocer, algo así como poner el foco sobre un pequeño colectivo desconocido para la mayoría de los mortales, y —¿por qué no decirlo?— ignorado incluso por muchos de mis colegas los enfermeros civiles; quería ofrecer, a quien le interese, una idea de quiénes somos y de dónde venimos los integrantes de un grupo minoritario dentro del apasionante mundo de la sanidad. Somos la Enfermería Militar, soy enfermero militar español. El adónde vamos, sólo el futuro lo podrá aclarar.
Es cierto que en los últimos congresos de Enfermería de la Defensa ya se intercambiaban experiencias entre ambas ramas del doloroso arte de cuidar heridos, unidas por la raíz común, la universidad; pero sólo unos pocos compañeros ajenos a la milicia nos acompañaron en estos encuentros.
Con este libro espero dar las oportunas explicaciones a mis colegas de profesión, a esos con los que estudiaba en una Escuela Universitaria de Enfermería, que cuando, con el paso del tiempo, me los encontraba en algún curso de perfeccionamiento o simplemente paseando por la calle, me preguntaban en qué hospital estaba trabajando o en cuál servicio tenía el contrato.
Dar al relato la forma —quizá más amena— de novela no tiene más intención que los que quieran, incluso ajenos a la sanidad, se acerquen un poco a los que integramos este desconocido mundo de la sanidad militar, lleno de buenos samaritanos, y conozca en qué ambiente nos desenvolvemos y atendemos a nuestros pacientes, que son los que dan la vida por nuestro país, los que hacen posible que hoy puedas dormir tranquilo y mañana seguir haciendo tu vida normal.
Si esto consigo, amable lector, y si llegas hasta la última página de este libro, me sentiré más liberado de las ataduras de mis torpes palabras; de alguna manera ya me siento libre por el sólo hecho de haber plasmado en unas cuartillas, en negro sobre blanco, mi punto de vista de algo tan importante en mi vida. Y te advierto desde ahora, que no leerás aquí algo que te haga pensar que muerdo la mano que me da de comer; tampoco creas que con ello pretenda idealizar sin pudor lo que somos; en el término medio está la virtud.
Consciente de la dificultad de sacar adelante una novela, no sólo como opera prima que es, sino por mi condición militar, me embarco en esta desconocida singladura sin carta de navegación, sabiendo que siempre suscitará suspicacias y prejuicios el modo de contar esas historias de un mundo —el nuestro— poco acostumbrado a novelarlas.
He recurrido en la mayoría de las ocasiones a mis experiencias personales, tanto en misiones en el extranjero como en suelo patrio, y en pocas a las ficticias, para dar a mi relato el punto de cocción que me apetecía; he querido escribir lo que siempre quise leer, y que nunca encontré, una historia de enfermeros y médicos españoles, —más de enfermeros que de médicos— en una guerra, o conflicto armado, como gustes, la guerra en Afganistán, la que rompía con nuestra leyenda negra, la que ha llevado a nuestra sanidad militar en zona de operaciones a las más altas cotas de eficacia y de eficiencia, y al reconocimiento internacional en estos últimos años; la guerra en un país donde la esperanza de vida en los varones apenas alcanza los cuarenta y seis años, y donde menos del 25% de la población sabe leer. Una guerra que continúa a día de hoy, y que parece no tener fin.
Quería contar una historia de nuestros sanitarios militares, adaptados las más de las veces a un entorno dificilísimo, e inadaptados las menos; historias de sanitarios en un hospital de sangre desplegado al oeste de Afganistán, nuestro particular M.A.S.H., siglas de Mobile Army Surgical Hospital (Hospital Quirúrgico Transportable del Ejército norteamericano), que tanto pusieron de moda los norteamericanos a través de la pequeña pantalla hace más de cuarenta años, pero cuyos pioneros fueron, precisamente, sanitarios españoles en la guerra de Marruecos durante los años veinte del pasado siglo, con un hospital quirúrgico de montaña transportado a lomos de sesenta mulos. Historias en torno a un hospital de campaña, pero actualizado en el siglo XXI, y digno exponente de la Marca España.
Aunque todos los personajes de esta obra tienen algo de mis reflexiones, casi todos son ficticios, por lo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y sus avatares están basados en los hechos reales que viví de cerca, a veces exagerados por un andaluz, un servidor. Con su nombre verdadero vienen en cambio mencionados aquellos compañeros que ya no están entre nosotros: con ello he querido rendirles mi recuerdo y mi homenaje.
De esta novela sólo espero que sea un punto y seguido en mi ya largo camino de la Enfermería Militar. Ojalá, curioso lector, la vida me ofrezca la oportunidad de terminarte esas páginas que aún falten.
Disfruta, y discúlpame por mi atrevimiento, producto exclusivo de un ingenuo exceso de confianza.
Andrés Macías Gaya, comandante enfermero, actualmente destinado en el Tercio de Armada, es miembro de la Asociacion Española de Militares Escritores

